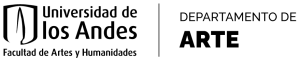Manías
Cheyanne Lynn Morris
Del 29 de noviembre al 19 de diciembre 2023

Registro por la Oficina de Comunicaciones y Gestión Cultural de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes.
Tengo tres manías: buscar pequeños espacios que me hagan sentir como en casa, las calcomanías y los muebles.
La última comenzó recientemente, cuando me dieron síntomas de simbolización severa. La primera sintomatología fue esporádica. Sentía que los muebles eran una extensión de mi ser. Una proyección que emanaba un sentido de cuidado y cariño desde lo más profundo de mis entrañas. Como el amor de madre, el delirio de protectora.
Les tengo tanta compasión a los muebles porque son objetos sensibles. Cargan la casa, cargan toda una vida (o múltiples, quien sabe). Cargan tanta fuerza emocional que se descompensan y se desploman. Me muestran sus heridas profundas y dolorosas. Las ausencias que quedan en la corteza de su piel tersa, de su piel astillada. Los vestigios de la cera derretida, de la madera quemada. De la cinta transparente, pegada y olvidada. También, de las calcomanías infantiles que eran una calumnia para los mayores.
Recuerdo la primera vez que experimenté la búsqueda de un hogar: una casa angosta pero acogedora. Una casa que me recibía con un mueble para sentarse y quitarse los zapatos. Para desprenderse del peso de la vida misma y mostrar el calcetín con el roto en el dedo gordo. Como la manzana y la oruga, se estiraba tanto que el tapete curtido se desmembró. Se convirtió en una escalera angosta y un recorrido del que no me acuerdo.
Pero… ¿sabes de que me acuerdo? De aquel instante en el entré a un closet que era una habitación. Que era madera y que era trasera. Que era oculta y que tenía calcomanías. Manías y manías que me hicieron sentir como en casa. Ansiaba por formar parte de aquella energía acogedora, deseaba que me comiera y me absorbiera. Quería saltar y meterme dentro de los cajones, dentro de las encimeras y sus espacios vacíos. Adéntrame en lo más pequeño y recóndito para sentirme segura, para sentirme como en casa.
Aunque no volví a sentir dicha sensación de nuevo, recuerdo la habitación de mi abuela que se encontraba en la primera casa, a ocho octavos de la manzana. Me acuerdo del mueble de plástico blanco, así como la textura y el color de las frunas sabor banano. Era un mueble Rimax que con la rima se armaba y se transformaba. Era un monstruo cuya mera presencia consumía gran parte de la habitación…y me atraía. De hecho, recuerdo el día en que me puse brava con mamá y me mudé al mueble Rimax de mi abuela. No recuerdo tanto la discusión ni la acción que me produjo tomar las riendas de la independización a los 6 años. Pero me acuerdo de esa sensación de seguridad y de protección que me brindaba un pequeño espacio al interior del mueble de frunas. Ahí puse mi cama. Ahí dormí.
Con el tiempo, mi primer cuarto se convirtió en el cuarto de mi abuela. Lleno de cajas y de mubles destrozados, como el contenedor para ropa sucia marca Rimax que usábamos a ocho octavos de la manzana pero que después del fruto prohibido y la llegada a Tierra Santa cumplió su función de guardar manías hasta explotar. Precisamente, de la segunda casa me queda la diversión por las escondidas. Esconderse en el closet para que mamá no me encontrara. Esconderse con mamá en la habitación para huir del que contaba y pillaba.
1,
2,
3,
no ruido, no manía.
De repente el espacio se volvió escondite. No del juego, si no de la casa. Un territorio de juego y en juego. Un juego de rol donde desarrolle el don de la construcción y la revelación, habilidades que con la práctica y el tiempo se estabilizaron. Pero, con la llegada del sismo, la revelación se revolcó con las manías y empecé a sufrir de simbolización. Luego, obtuve mi segundo síntoma: la objetivación; en la que experimenté una transformación donde la corporalidad se convirtió en un medio para convertirme objeto. Construía en mi mente muebles que se erguían y se desplomaban. Construía tanto que empecé a confinarme. Me lastimaba los dedos, me quemaba por completo. Las noches en vela me derretían, pero no lograban calmar mi mente. Edificaba sin descanso para evitar naufragar en la marea, pero con el tiempo me dio un mareo emocional. De tanto querer sumergirme en lo más recóndito y pequeño termine escondiéndome. Esta práctica se convirtió en un habito, me acostumbré a ello. Sin embargo, de tanto introducirme y adentrarme en los escondites de mis muebles encontré lo que se hallaba perdido entre las cajas. Lo desempolvé y logré encontrarme a mí misma. Conseguí comprenderme y entender mis manías.